Por Félix Alejandro Sánchez Sánchez
ESCUELAS DE GRAMÁTICA EN EL SIGLO XVIII
Estas escuelas de gramática proporcionaban una enseñanza intermedia previa a la universidad. Pero ¿Cómo eran estas escuelas, que materias de enseñanza impartían y a quienes iban dirigidas?
En Añover y en Illescas hubo sendas escuelas de gramática fundadas por particulares. La escuela de Añover la fundó y patrocinó un Cuellar.
Se conoce con detalle como funcionaba y cual era la enseñanza del Colegio de Gramáticos de Cuerva, que tiene gran relación con Añover y que fue fundado en 1623 y manteniéndose abierto hasta finales del siglo XVIII. El edificio de este Colegio de Gramáticos está actualmente pendiente de rehabilitación en Cuerva.
Este colegio fue fundado con fines benéficos por Don Pedro Lasso de la Vega, Conde de los Arcos, y su mujer Doña Mariana de Mendoza, ambos reputados nobles toledanos.
Los Condes de Arcos fueron durante muchos siglos, propietarios de terrenos y casas de Añover y además llevaban todas las tierras del Arzobispo de Toledo que era el Señor de Añover y al cual el conde de Arcos pagaba una renta anual por sus tierras de Añover. Había también otras tierras que no eran del Arzobispo y estaban destinadas para el disfrute del común de los vecinos de Añover por cesión real.
Los fundadores del citado Colegio de Gramáticos de Cuerva dispusieron que se beneficiaran de estas becas de estudios unos 12 ó 16 estudiantes cada año, de las localidades de Añover, Cuerva, Ventas con Peñaguilera o Navahermosa, sitios en que estos condes tenían fuertes intereses.
Los aspirantes a las becas debían superar un examen de lectura y otro de escritura, que era evaluado por el Rector y profesores del Colegio, pero el Conde de Arcos tenía la última palabra en la selección. Las edades de los alumnos oscilaban entre los diez y los trece años, edad esta última en que debían abandonar el Colegio.
Para la enseñanza disponían de un maestro de gramática, un maestro de canto y un sochantre o director de coro. Podían aprender también a tocar chirimías, flautas y bajones, facilitándose al final de la enseñanza el acceso a estudios superiores.
La beca era en régimen de internado en el que de vestían uniforme y se les daba un par de zapatos cada dos meses (la ropa de cama debían llevarla de casa).
El curso se iniciaba el día 14 de Septiembre, festividad de la Santa Cruz, y concluía el 29 de junio, día de los santos Pedro y Pablo, realizándose precisamente ese día los exámenes.
Las reglas eran estrictas, se levantaban a las cinco de la mañana, estudiaban hasta la hora de misa en que se ordenaba "vayan todos juntos por su orden con sobrepellices y bonetes acompañados del vicerrector y rector. Y al entrar en la iglesia bajaran las mangas, volviéndose al brazo y doblaran los bonetes y los guardarán, mientras estuviesen en la iglesia visitando al Santísimo.
Después de misa de 8 a 10 recibían lecciones de Gramática, descanso de 10 a 1 1 y luego almorzaban, durante la comida un colegial leía pasajes de la Biblia, o del " Flor Santorum" de Villegas y hasta las 2 un recreo; de 2 a 3 estudio, repasando las lecciones; de 5 a 6 nuevo repaso y a partir de las 6 las clases de Canto. A las 7 cena y al final de la misma "juegos lícitos y honestos" hasta las 9 en que se reunían de nuevo para el rezo del Rosario, examen de conciencia, canto de la Salve, y seguidamente acostarse. Los sábados se dedicaban a conferencias y conclusiones y durante el invierno se retrasaban todas estas actividades una hora.
No eran lectivos los domingos ni los jueves por la tarde, tampoco las festividades de San Blas, San Agustín, Santa Lucía, Santa Catalina y San Ildefonso, patrón del Colegio. Cualquier salida del Colegio debía estar autorizada por el Rector.
Los colegiales debían de comulgar todos los primeros domingos de mes, y también el primer día de las tres Pascual, San Ildefonso, Corpus Christi, San Juan Bautista, Santiago, Asunción de Nuestra Señora, y Natividad.
El desayuno lo hacían con pasas, uvas, guindas u otra fruta del tiempo, en la comida se servía carnero y pan, vaca para la cena. En Navidad y el día de San Ildefonso se hacía un extraordinario dando a los alumnos salmón, sopa, guiso de gallinas y turrón de Alicante, confituras y pasas.
El Colegio disponía de médico, de barbero y de medicinas. A los colegiales se les exigía conocer perfectamente las ordenanzas del Colegio y cualquier castigo leve suponía la pérdida de su ración de comida. En los castigos graves se barajaba la expulsión y descrédito del colegial.
Se trataba de un régimen enfocado por criterios religiosos, próximo a la vida de los monjes, donde primaba la disciplina, el aprovechamiento del tiempo y la sobriedad, con fuerte carga en la enseñanza de gramática y música.
Por el régimen de vida, vestir, horarios, comida y enseñanza, eran los privilegiados de su época y así o de forma parecida se formaron y educaron muchas personalidades del siglo XVII y siglo XVIII, (la nobleza se educaba mediante preceptores o maestros en sus casas). Estas Escuelas de Gramática y estas becas eran la excepción, pues la formación intermedia se solía realizar en seminarios.
CULTURA
El nivel cultural de la población en distintas épocas, ha sido estudiado por algunos historiadores buscando algún parámetro que pueda indicar su grado de formación. Un ejemplo es la búsqueda del número de personas que sabían firmar y las que no, tanto en documentos civiles como eclesiásticos. Aunque no es un parámetro muy significativo por dos causas principales:
1. Porque habría quien firmara y no supiera leer.
2. Por estar excluidos los sectores de población mas humildes, que nunca aparecen en ningún escrito.
No obstante se trata de un dato notable e interesante. En la Sagra los hombres que firmaban estaban alrededor del 40% y el porcentaje de mujeres que sabían firmar no llegaba al 10%, estos datos tan bajos sin embargo suponen porcentajes superiores a otras zonas rurales estudiadas.
Otro parámetro que nos relaciona con la cultura de la zona en esta época, es la posesión de libros y el número de libros que se poseía. Los estudios muestran escaso interés por los libros, ya que existían pocas personas en nuestros pueblos que tuviesen libros y si los tenían eran pocos. Donde aparecen libros con asiduidad es en propiedad de los presbíteros y religiosos que los necesitaban para su actividad religiosa, así como en los profesionales como médicos, abogados, escribanos,.. que los necesitaban paraconsultar y realizar sus profesiones.
En el caso de Añover el médico D. Gregorio de Aranda era propietario de una biblioteca que sin decir número de libros, la valoraba en 4.500 reales, esta magnitud en la época era excepcionalmente alta, y así era la persona con mayor valor en libros de la comarca.
Además disponían de libros Isabel Gómez que tenía 6 libros con un valor de 30 reales y doña Teresa Carmena que tenía 10 libros con un valor de 80 reales, en estos dos últimos casos lo resaltable es que fueran mujeres las poseedora de libros, y no contabilizaron más.En Alameda Gabriel Alonso tenía libros por valor de 60 reales, Don Andrés Herrera (Conserje del Palacio Real) tenía en libros 6 reales y Felipe de Nájera tenía libros valorados en 100 reales.
Donde más libros había era en Illescas y las dos personas que mas libros tenían de Illescas eran Doña Melchora Martínez, y Doña Catalina Bustamante ambas con 315 libros valorados en 3.762 reales, ambas mujeres, lo cual incita a la pregunta ¿Eran mujeres las que más leían a pesar de su altísima tasa de analfabetismo?
Félix Alejandro Sánchez Sánchez, hijo de Añover
Fuentes principales:
- Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: La comarca de la Sagra en el siglo XVIII. Ramón Sánchez González.
- Estudio sobre Añover de la Sociedad de Estudios de Historia de España. Evaristo Martín de Sandoval y Carmen Travesedo y Colón de Carvajal.



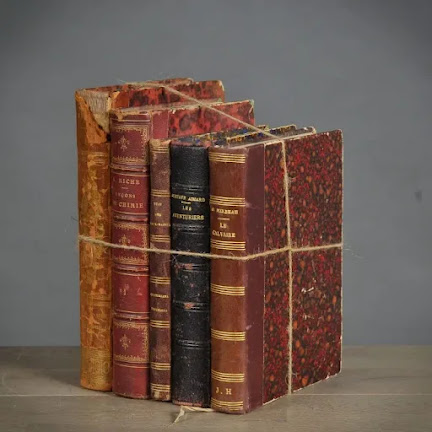





.jpg)





.%20Fondo%20-%20%20Los%20legados%20de%20la%20tierra.jpg)
